
Me acuerdo del mago Andreu y sus medallas. Es un recuerdo de la infancia, simpático y divertido. El tipo hacía su truco, normalmente algo muy simple, y se colgaba una medalla como premio a su valía. Luego, eso sí, realizaba otro de mayor enjundia y la chapita quedaba perfectamente justificada. No sé si se trataba de un gran mago, pero sus actuaciones resultaban cómicas y entretenidas.
Me vienen a la memoria su imagen y sus maneras no solo como recuerdo de mis primeros años, sino cada vez que miro a mi alrededor y contemplo, entre indignado, sorprendido y pasmado, la fiebre actual por la acumulación de titulaciones con las que adornar —nunca mejor dicho— un currículo.
Desde tiempo inmemorial se había repetido, como mantra pero también como justificación de ratones de biblioteca deseosos de hacerse valer ante la gente normal que siempre los ha pensado chalados, aquello de que el saber no ocupa lugar. Luego pasamos al lugar común de que la información es poder, tan real como propio de una modernidad atada a la propaganda y la nunca obsoleta guerra fría. Pero hoy, por desgracia, todos los aforismos parecen haber sido sustituidos por uno más peregrino aunque, al parecer, válido desde un punto de vista meramente utilitarista: la acumulación de títulos supera ampliamente a la de conocimientos y resulta bastante menos exigente, salvo desde un punto de vista económico.
Uno tiende a pensar que aprender es un objetivo en sí mismo. Que estudiar es solo un procedimiento incómodo para conseguir el aprendizaje. E, iluso, supone que otorgar un título es un modo estandarizado de reconocer que el titulado ha adquirido unos conocimientos. Pero eso, que parece bastante razonable, lleva mucho tiempo puesto en tela de juicio. Y yo, ingenuamente, solía pensar que el cuestionamiento era solamente asunto de estudiantes a los que, con ese afán finalista que todo lo envuelve actualmente, se les enseña que para pasar de curso es necesario aprobar exámenes o pruebas de cualquier tipo, con lo que convierten el aprobado en último objetivo de sus esfuerzos. Quizá con el beneplácito de sus padres o tutores. Por eso copian, usan chuletas o se agencian cualquier medio tecnológico actual para, al más puro estilo James Bond, lograr la perfecta transmisión del conocimiento hasta el papel del examen sin que la información haya calado en sus cerebros de orgullosos mentecatos.
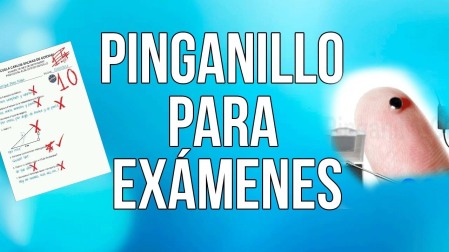
La democratización de la cultura y la educación que los ilustrados contemplaban como mecanismo para desarrollar la ciudadanía ha quedado, por desgracia, en agua de borrajas. Si ya en el pasado se buscaba utilidad al saber, en lo concreto y material, hoy en día esa es la única finalidad declarada de la educación. La educación pretende formar trabajadores, profesionales, empleados… Individuos capaces de realizar una función por la que se les entregue dinero.
Parte del problema es que, en ese afán democratizador, siempre se le dijo a la gente que con una buena formación tendrían un mejor trabajo, con más dinero asociado. Nunca fue del todo cierto pero, con las sucesivas crisis, muchos han comprobado que los años de estudio no hacen más rico a casi nadie y que las leyes de la herencia —la económica y también las de la genética que permiten procrear a todos y a los ricos transmitir su patrimonio a sus vástagos— son más importantes que la transmisión cultural a la hora de acaparar los recursos.
Con todo, un efecto secundario de la formación suele ser que quien adquiere cierto grado de cultura puede ejercer de forma activa y conscuente ese ideal dieciochesco de la ciudadanía y poner en tela de juicio las decisiones de los poderosos. Incluso puede ocurrir que las masas se movilicen y traten de usar nuestras democracias, usualmente prostituidas en demagogias, para cambiar las leyes y los gobernantes. El problema para muchos gobiernos es que, aun considerando innecesario formar verdaderos ciudadanos, la sociedad requiere personal con un mínimo de cualificación para trabajar y hacer avanzar el país —o, por mejor decir, la economía del país— y es complicado encontrar el equilibrio entre el empleado eficaz y el individuo formado que se empeña en ejercer como ciudadano. Y eso sin tener en cuenta la posibilidad de que el exceso de formación permita a alguno trascender su origen y encaramarse a las barbas de cualquier poderoso, para cuestionarlo o sustituirlo. Así las cosas, parece necesario desvirtuar la educación, igual que se hace con la democracia o la economía, para favorecer a unos pocos o —según se atreven algunos a decir, adueñándose torticeramente del término— el desarrollo del país. Entonces no es raro que, al margen de ideologías diversas, resulte tan complicado alcanzar un pacto educativo o un verdadero compromiso por mejorar la educación universal. En lugar de ello, se inventan segregaciones, se favorecen privilegios o se nos venden, como un hallazgo, una falsa educación bilingüe o una imposible integración de desfavorecidos o extranjeros, o cierta clase de competencia entre los centros educativos como panacea para la mejora de la formación en lugar de mercadeo y fuente de nueva discriminación consentida. Todo esto daría para más de un artículo, pero mi objetivo era y es referirme a la negra titulitis del encabezado.

Con todo, pese a todo y como consecuencia del desarrollismo económico de otros tiempos menos libertarios, parte de las clases bajas del país lograron acceder a una educación universitaria, eso que se llama Superior, aunque fuera más por la golosina de la mejor vida que la de la formación y el conocimiento en sí. Y claro, esa igualdad debió parecer innatural a muchos e incómoda a otros, de modo que hubo que inventar nuevas diferencias, o más bien discriminaciones, como las que han poblado el resto de los niveles educativos, también en el ámbito de la universidad. Conque, al tiempo que se devaluaban los títulos universitarios, convirtiéndolos en grados más bien degradados en muchos casos, se ponía un énfasis interesado en la necesidad de la formación postgrado. No los doctorados de antaño, claro está, casi convertidos en pérdida de tiempo, salvo para los ratones de biblioteca de siempre, o devaluados a su vez, sino ese invento magnífico de los másteres. Aunque el tal magisterio es, en muchos casos, semejante a la medalla de nuestro Magic Andreu. Ya no se trata de aprender y saber más. Tampoco en este caso. El quid de la cuestión reside en tener pasta suficiente para pagarlos. Si tienes dinero puedes comprar todos los que deseas y obtienes el título casi sin esfuerzo, con unas clases y unos trabajitos por los que también se puede pagar. No en vano existen empresas que conectan a gente con formación pero sin dinero para que hagan los trabajos de fin de máster a los esforzados estudiantes adinerados. Igual que luego esos pobres con menos títulos harán el trabajo de unos superiores hipertitulados pero sin ninguna formación. Para terminar de rizar el rizo, políticos que deberían velar por el buen funcionamiento del sistema, se dedican a adornar sus propios currículos con estos másteres de pacotilla, regalados u ofrecidos como donativo por los correspondientes paniaguados que siempre están dispuestos a servir a su señor, o al poderoso caballero de toda época. En parte, no lo olvidemos, ese fue uno de los objetivos de la proliferación de universidades, autonómicas igual que privadas, por más que mucha gente honrada haya trabajado de veras para convertirlas en auténticos centros de educación.
Me viene a la mente, pensando en estos trapicheos, mi viejo amigo Grogrenko, al que muchos conocéis. Mi querido Gazpachito Grogrenko, ese sabio universal de conocimientos tan absurdos como enciclopédicos e interminable currículo. No muy distinto, en el fondo, de tantos pedantes y aprovechados que inventan títulos, los pagan a desconocidas universidades extranjeras que solo existen en Internet o los adquieren con su dinero al mejor postor. Y entonces esa educación devaluada, esos ciudadanos ninguneados, esos verdaderos estudiantes estafados —por el sistema igual que por los aprovechados— tan solo pueden gemir y esperar que la Justicia, desconocida para según qué temas por estos pagos, logre brillar a través de los títulos y las componendas para poner a cada cual en su sitio.
Quizá necesitemos algún esforzado héroe que nos rescate de esta ruina intelectual en la que nos regodeamos, con o sin conocimiento. Y, pensando en héroes, en la negra titulitis que vacía la educación de contenido, también en nuestra sociedad ignorante y complacida, no se me ocurre mejor personaje al que evocar que otro ente ficticio cuyo recuerdo hace brotar la sonrisa entre mis labios. También él acude procedente de la infancia a mi imaginación. Lo nuestro quizá no tiene solución, pero es divertido imaginar a ese poderoso He-Man, todo testosterona y músculo, sin cerebro como corresponde al caso, acudiendo junto con sus absurdos Másters del Universo a repartir mandobles con los que enderezar a tanto malvado. Másters inventados e irreales, como los de este ensayo.
